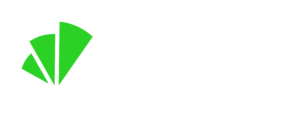Presentación de Luna Park (Páginas de Espuma), cuentos de Marina Perezagua. Presentan Margaret Frohlich y Héctor Márquez en conversación con la autora
24/04/2025 - 19:00 - Librería Proteo - Pta. de Buenaventura, 3 - Málaga
Entrada libre hasta completar el aforo.
Dice Marina Perezagua que su “única motivación al escribir es el placer”. Y ese mismo placer lo transmite al lector en cada uno de sus lúcidos libros sean de narrativa, ensayo o poesía. El que vamos a presentar el próximo 24 de abril a las 19 horas en El Tercer Piso de Librería Proteo de Málaga es un libro de literatura concentrada, lleno de verdad, profundidad e ironía. Un libro de cuentos sobre la(su) vida cotidiana en un Nueva York violento, contradictorio y siempre amenazador: Luna Park, editado por Páginas de Espuma, editorial que celebra su 25º aniversario. La escritora sevillana residente en NY, ganadora este mismo año del Premio Ciudad de Estepona por La playa, vuelve a sorprendernos en tan solo diez cuentos para contarnos una ciudad mutante y un presente desquiciado imposibles de contarse. Así que nos honramos de presentar a una escritora única en una conversación entre Perezagua, Margaret Frohlich, directora residente del Dickinson College en España (Málaga) y el periodista y director de El Tercer Piso proteo, Héctor Márquez. Entrada libre.
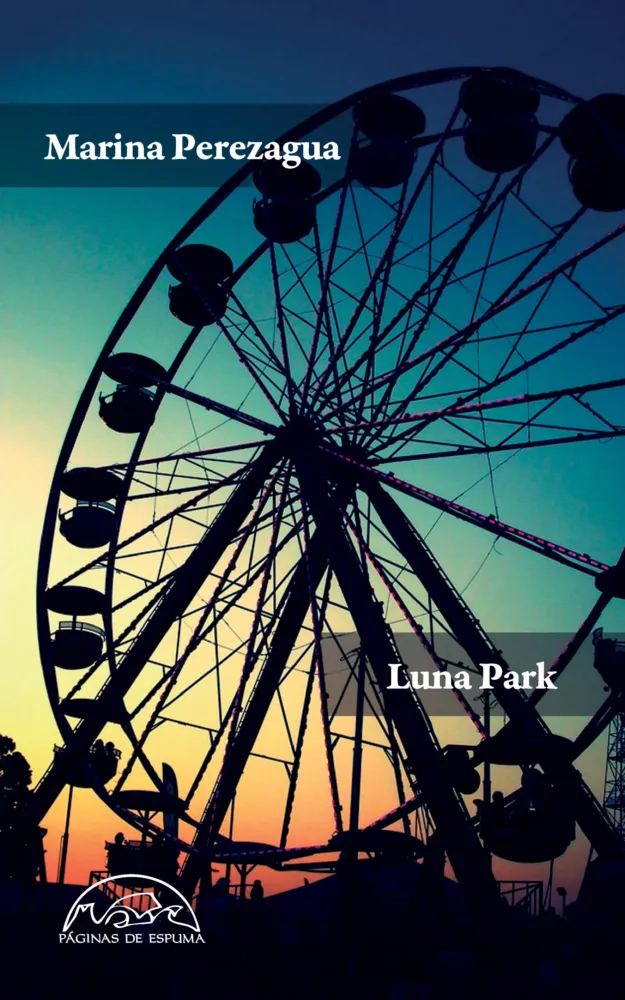
LUNA PARK EN PALABRAS DE SU AUTORA
No soy muy hábil hablando de mis libros, o tal vez, si lo intentara con mayor empeño, podría hacerlo. Sin embargo, el resultado no sería sincero. Podría mencionar que contienen algo de los libros que atesoro o de los últimos que he leído, pero sería una actitud deshonesta: no quiero nombrar títulos solo porque los admiro o he disfrutado de ellos. Esto no tiene porqué influir en la escritura de ningún autor. Si así fuera, los grandes lectores que también escriben serían necesariamente grandes escritores, y sabemos que no es así. Los mecanismos que dan forma a la escritura de un libro me son desconocidos, y prefiero que sigan siéndolo. Hace poco, el neurocirujano y apasionado apicultor Henry Marsh me comentó que a veces, mientras está en su jardín, imagina que sus abejas se embriagan en su presencia. Como científico, Marsh piensa que hay buenas razones para creer –creer es lo máximo a lo que podemos aspirar– que los insectos tienen conciencia, que sienten dolor y placer. Después de todo, no sabemos cuántas células nerviosas se necesitan para generar sentimientos, y algunas emociones primordiales pueden depender de apenas unas pocas neuronas para experimentar sensaciones de hambre, miedo, deseo. En este sentido, sin intención de hablar por otros autores que tienen las ideas más claras, creo que mis libros son como colmenas habitadas por abejas que se alimentan con el polen de flores que desconozco y me gusta desconocer. Pero aquí estoy, sé que algo debería decir sobre mi último libro de cuentos, Luna Park, y si no hablo de influencias, al menos puedo compartir mis motivaciones. Es simple: mi única motivación al escribir es el placer. No siento presión ni temo a la página en blanco; si no tengo nada que escribir, no escribo. No entiendo esas batallas en contra de una página, me parece un sufrimiento arrogante e innecesario. Todo lo que escribo nace de horas de disfrute. No creo que los libros puedan cambiar la sociedad de forma positiva; siglos de literatura lo demuestran. Tampoco escribo por reconocimiento. Escribo lo que me apetece, sin pensar en cómo será recibido. Así, no hay nada que se interponga entre mi deseo y mi escritura. En el caso de Luna Park, el libro es fruto de experiencias vividas en Estados Unidos, un país tan mío como España. Es ficción y no ficción al mismo tiempo; lo que sea no importa demasiado. Tal vez tenga cierta identidad norteamericana, y aunque detesto poner etiquetas, me arriesgaré a dejar esta. Creo –como con el caso de las abejas, es lo máximo a lo que puedo llegar: creer– que los temas de este libro exploran sentimientos paradójicos de la sociedad estadounidense, especialmente en Nueva York: el vacío identitario de los llamados suburbios, el racismo atroz, la vigilancia vecinal, la impostura del movimiento woke, la normalización de los suicidios diarios, la degeneración de gran parte de la academia norteamericana, la enfermedad mental y sus laberínticas soluciones, la atroz soledad y la ternura de los inesperados encuentros que suceden como consecuencia. También incluye temas profundamente controvertidos y muy estadounidenses, como el rastreo a través de aplicaciones telefónicas de los pederastas cercanos a ti en ese momento, aunque hayan cumplido sus condenas.
Sin embargo, Luna Park no es un libro oscuro. Al menos, no lo es para mí. Me divertí escribiéndolo, y creo que el humor, la ironía y la contradicción están presentes en estos cuentos como elementos vitales y lúdicos. Es un libro que veo tal como veo a Nueva York: una ciudad imposible de resumir mejor que en estas palabras de Colson Whitehead: “Esta ciudad (Nueva York) es una recompensa por todo lo que te permitirá alcanzar y un castigo por todos los crímenes que te forzará a cometer”.
Marina Perezagua
Nueva York, 22 de diciembre de 2024

“Marina Perezagua es una grandísima escritora, firmante de una obra singular que no se parece a ninguna y en la que yo escucho ecos profundos de la mejor tradición castellana. Si de rarezas, extranjerías, dislocaciones e incomodidades se trata, Perezagua escribe desde todas las afueras posibles. Va rotundamente por libre y le importa un carajo ir a favor o en contra de la corriente: ella nada en diagonal o hacia el fondo.”
Sergio del Molino
“El don de Marina Perezagua es narrar hacia dentro del lector, como si le estuviese susurrando sobre una herida.”
Guillermo Busutil
“Comencemos por avisar de lo poco frecuente de una propuesta estética y narrativa como la de Marina Perezagua, autora que viene despertando el interés de lectores atentos a su personalidad literaria y al rigor estilístico de su prosa.”
Pilar Castro
“Turbadora, terrible y sin embargo hipnótica y embriagadora, la literatura de Marina Perezagua conjuga todo un idioma del horror, pero con estallidos de extraña belleza y desarmante ternura.”
Francisco Camero
ENTREVISTA A MARINA PEREZAGUA
1. Empecemos con el territorio sentimental, emocional y literario de una ciudad como NYC. ¿Cómo afronta esta “psicogeografía” Marina Perezagua en su narrativa?
NYC presenta una dualidad interesante. Por un lado, la ciudad parece invitar a la continua interacción, pero también tiene una capacidad única para la introspección y el anonimato. En mi caso, encuentro una gran libertad porque me permitirte existir en los márgenes sin tener que disculparme. Como escritora, disfruto de la posibilidad de un retiro, sin la presión constante de formar parte de un grupo. No es que no valore la interacción con otros escritores, de hecho, la aprecio profundamente cuando surge, pero la posibilidad de elegir esos momentos es lo que me atrae. Es una ciudad que puede ser solitaria y comunitaria al mismo tiempo, lo que crea un espacio perfecto para la escritura. Esta tensión entre la pertenencia y el aislamiento es algo que atraviesa mi narrativa. Me encanta esa paradoja: estar rodeada de todo y, sin embargo, tener el control absoluto sobre cuánto quiero ser parte del entorno. La ciudad te ofrece la ilusión de estar siempre en la mira, pero si decides salir del radar, nadie va a buscarte. Es un espacio de superpoblación que, paradójicamente, alimenta la solitaria energía de quien quiere desaparecer en la multitud. Se trata de un «yo contra la ciudad» o un «yo con la ciudad», y esa contradicción es oxígeno. Aislamiento voluntario y caos urbano. La escritura es mi escape de lo social, no mi forma de pertenecer o reclamar atención. Cuando escribo, no lo hago para encajar ni ser admirada. En todo caso ese sería mi último pensamiento.
2. Un linaje se separa, se bifurca, y otro llega al mundo. El inicio de Luna Park arranca brutalmente con cómo es la fractura con una madre y la bienvenida al mundo de una hija. ¿Cómo se afronta este punto de partida?
Creo que todos los comienzos están marcados por fracturas de algún tipo. En Luna Park, la separación con la madre es un tema central porque esa ruptura no sólo es literal, sino emocional y simbólica, una dislocación interna, un desajuste del ser. No es una fractura sólo biológica sino ontológica. La protagonista es desgarrada por su propia madre pero al mismo tiempo enfrenta el nacimiento de su hija como un acto de reconfiguración del yo, y por tanto parir se convierte en transgredir. La llegada de la hija no es un acto de continuidad, de linaje. Muy al contrario, es una ruptura en la cadena de ADN. Luna Park no es sólo un libro sobre la maternidad, sino sobre los derechos individuales, la configuración y reconfiguración de la identidad. Una madre desaparece mientras su propia hija está pariendo. Todo esto tiene que ver con la lucha por encontrar un equilibrio entre lo personal y lo colectivo, lo que está dentro y lo que queda fuera. Es un punto de partida crudo, porque no hay nada limpio ni idealizado en el acto de nacer, ni en el acto de ser madre, ni mucho menos en el acto de saber quién eres realmente. La ruptura con la madre no es sólo una separación física, sino la llegada al desconcierto existencial, ese instante en que el ser humano se ve arrojado al mundo, desnudo y sin mapas. Es como un acorde disonante que no busca resolución, sino resonancia. El punto de partida no tiene suavidad; es un golpe, un parto de lo inédito, una paradoja sin resolver entre la destrucción y la creación. La hija no es un futuro que se proyecta, es un futuro que se deshace para reinventarse desde el vacío.
3. Y a partir de ahí, aborda de las distintas maternidades que viven y conviven en este libro. ¿Reflexionamos sobre la maternidad?
Teniendo en cuenta que no lo considero un libro sobre la maternidad, es cierto que la utilizo como catalizador para escribir sobre otros temas que me interesan. Sobre la maternidad se ha escrito mucho, y creo que todos sabemos que no es una experiencia uniforme. No me interesan los libros escritos desde esa especie de sorpresa de que nada es idílico en la maternidad. La moda de las «madres arrepentidas» y toda esta temática que ya se ha convertido en un género en sí mismo. Nunca he considerado la maternidad como algo idílico, ni siquiera cuando la imaginaba de pequeña, entonces esa perspectiva NoMo (No Mothers) me aburre, porque son libros sin conflicto, para mí siempre ha estado claro que se trata de un asunto complejo, no me descubren nada. Tal vez en los años setenta, pero hoy no van a decirnos nada nuevo. Lo que me interesa de la maternidad es de qué manera reconfigura la identidad. Es una excusa. Podría haber utilizado otra, pero coincidió en un momento en que fui madre y la vida se coló por los poros de la escritura.
4. No podemos pasar por alto el tratamiento de la infancia: de la más desprotegida a la más cruel. De criaturas que proceden del líquido amniótico a niños que son devueltos al océano sin vida. Háblenos de este muestrario de infancias.
La infancia que presento en Luna Park no tiene la protección del edén ni la pureza de los relatos clásicos. Pero tampoco es lo contrario. Aquí, la infancia es un lugar donde los límites entre la vulnerabilidad y la brutalidad se disuelven, no por una falta de inocencia, sino porque nunca hubo tal cosa. La infancia no es un espacio idealizado, sino un laboratorio de lo inesperado, donde las criaturas humanas se exponen al mundo con su piel aún tierna y al mismo tiempo, abrasada por las fallas de ese mismo mundo. Los niños, en este muestrario de infancias, no son víctimas por ser pequeños, sino por estar expuestos a una vida que no tiene concesiones. Pero esa exposición no es un simple lamento, es el contexto donde germinan las reacciones humanas más impredecibles. La crueldad no es una mancha, es la propia carne del relato. Es lo que es. No es terrorífico, no es siniestro, o por lo menos a mí no me lo resulta. Es contradictorio, como todo lo complejo. Y en este caos, el niño no es sólo el que recibe, sino también el que reacciona, el que se moldea. En la infancia, la vida y la muerte se encuentran de manera cruda, sin adornos. Lo que me interesa es lo que emerge de esa confrontación: una visión más salvaje, más directa de lo que somos. Pero no quiero ni sacralizar la infancia ni reducirla a un horror puro que tampoco veo.
5. En un libro poblado de personajes femeninos que tejen redes de afectos y sentimientos, los personajes masculinos, salvo en dos cuentos, están ausentes o están un paso atrás. ¿Cómo trata Marina Perezagua a los hombres en su libro?
Los personajes masculinos en Luna Park no están ausentes, pero es cierto que a menudo se encuentran en un segundo plano. Los hombres que aparecen en el libro, cuando lo hacen, no son necesariamente antagonistas, sino más bien figuras que actúan como catalizadores de las historias de las mujeres. No me interesa hacer una denuncia directa de los hombres, sino explorar cómo la dinámica de género influye en las relaciones humanas. La ausencia o presencia sutil de los hombres también refleja cómo el relato de las mujeres a menudo puede desarrollarse en paralelo a la historia masculina, pero rara vez depende de ella. No es una cuestión de dar voz a la mujer por oposición a la tradicional narrativa patriarcal (no me gusta esta última palabra, pero para entendernos), sino de resaltar la historia de las mujeres en sus propios términos. Los hombres son figuras que pueden ser relevantes sin tener que ocupar un lugar central. Más que una ausencia deliberada, es una forma de no subordinar las narrativas femeninas a la presencia masculina. No es una denuncia, es simplemente una opción narrativa. De todos modos, nada de lo que escribo es consciente. Quiero decir, no pretendo dar ningún mensaje, no tengo una misión, simplemente escribo. Si toda escritura es política, la mía cambia constantemente y es contradictoria. Me gusta vivir en el cuestionamiento, en el cambio. Ese es el terreno donde me siento más segura como escritora y como persona, la no certeza.
(Páginas de Espuma)

Marina Perezagua
Marina Perezagua es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Impartió clases de lengua, literatura, historia y cine hispanoamericanos en la Universidad Estatal de Nueva York, donde cursó su doctorado en Filología Hispánica. Tras vivir una larga temporada en Francia y trabajar en el Instituto Cervantes de Lyon, regresó a Nueva York, donde impartió clases de escritura creativa en New York University como Distinguished Writer in Residence. Ésta última fue la peor experiencia laboral de su vida. Es autora de las colecciones de relatos Criaturas abisales y Leche.
Tras los dos primeros libros de relatos, ha publicado cuatro novelas: Yoro, Don Quijote de Manhattan, Seis formas de morir en Texas (Anagrama) y La playa (Pre-Textos, ganadora del Premio Internacional de Novela Ciudad de Estepona). Recientemente ha publicado su primer poemario: Nana de la Medusa (Espasa). Sus textos han aparecido en diversas antologías y revistas literarias, tales como Granta, Jot Down, Carátula, Cuadernos Hispano-americanos, Sibila, Ñ, Quimera, Renacimiento, Letras Libres, Anfibia. Ha sido traducida en nueve idiomas y su novela Yoro fue galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016. Es colaboradora habitual en El País.
@marinaperezagua
@MarinaPerezagua

Margaret Frohlich es profesora asociada del Departamento de estudios de español y portugués de Dickinson College y directora residente (2023-2025) de Dickinson en España (Málaga). Sus investigaciones sobre género, sexualidad y cine han aparecido en diversas publicaciones académicas. Su libro Framing the Margin: Nationality and Sexuality across Borders ganó el Premio Victoria Urbano de Monografía Crítica. Es autora de Sexual Diversity in Cuban Young Cinema (Palgrave Macmillan, 2023).
@pro_fro