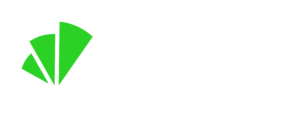Encuentro con Raquel Taranilla (Premio Biblioteca Breve 2020 por Noche y Océano) sobre los procesos de escritura. Charla con Héctor Márquez y firma de sus libros. Actividad en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.
01/10/2025 - 19:00 - Librería Proteo - Pta. de Buenaventura, 3 - Málaga
Entrada libre hasta completar el aforo.


En 2020 la filóloga y profesora en la Facultad de Ciencias de la Información Raquel Taranilla ganó el prestigioso Premio Biblioteca Breve con su novela Noche y Océano (Seix Barral). Todos se preguntaron quién era esa mujer con ese estilo tan deslumbrante y preciso. Cinco años antes había publicado un estremecedor ensayo sobre su lucha contra el cáncer, Mi cuerpo también. Ya es una de las voces más singulares del panorama literario español. En una actividad en colaboración con el programa Residencias Literarias de Andalucía del Centro Andaluz de las Letras, Taranilla acude a El Tercer Piso de Proteo para un encuentro único con sus lector@s y charlar con el director de El Tercer Piso Héctor Márquez sobre su obra, sus dinámicas como escritora, la relación entre cultura y consumo y sobre su próximo proyecto, ‘Cumbre en Calipso’. Habrá ejemplares de sus libros para firmas. Será el miércoles 1 de octubre a las 19:00. Con el patrocinio de Fundación Unicaja. Entrada Libre.
Programa de Residencias Literarias del Centro Andaluz de las Letras
El Centro Andaluz de las Letras creó el pasado año las Residencias Literarias, un proyecto que tiene el objetivo de promover la creación literaria y favorecer la presencia de escritores y escritoras en la programación cultural de Andalucía. En su empeño de impulsar la creación literaria y la creatividad y diversidad cultural, este proyecto se dirige a personas que estén inmersas en proyectos de creación literaria, en cualquier lengua, de cualquier género literario y en cualquier fase de desarrollo en el que se encuentre, para trabajar en él durante su estancia en las Residencias Literarias de Andalucía. De esta manera, intentamos facilitar el encuentro entre la creación andaluza y en otras lenguas, no solo en su relación con el público lector sino también entre los propios autores y autoras.
La estancia en las Residencias Literarias de Andalucía dura entre dos y cuatro semanas, a opción de los convocados, y los creadores elegidos podrán trabajar en el desarrollo de sus trabajos literarios. Además, participarán en al menos dos actividades organizadas por el Centro Andaluz de las Letras para dar a conocer su obra, trayectoria y proceso creativo.
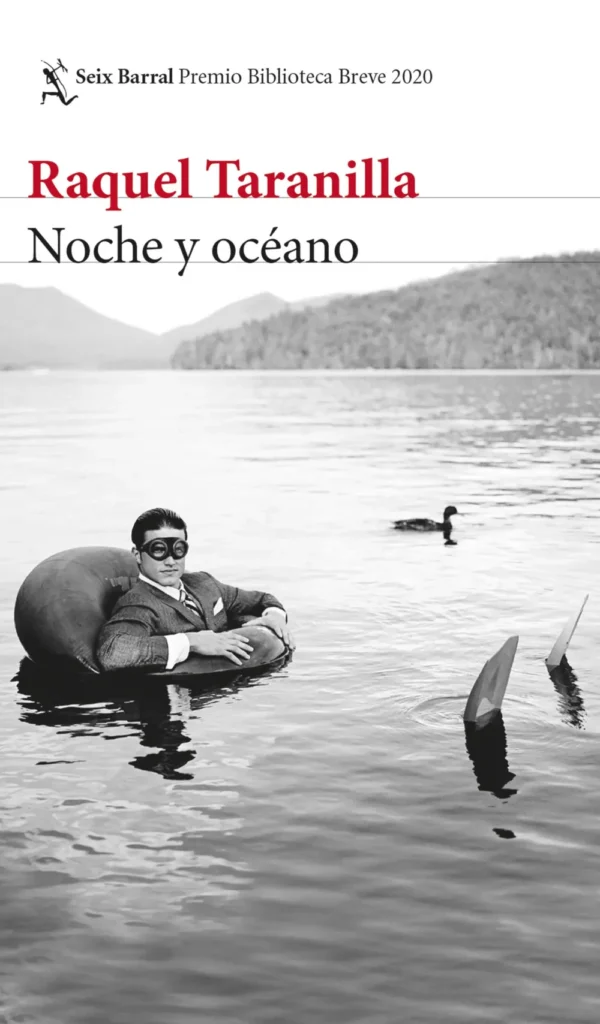
Sinopsis de ‘Noche y océano’ (Premio Biblioteca Breve 2020)
Bea Silva se topa con una noticia del diario que la deja atónita: alguien ha robado el cráneo embalsamado del mítico director de cine mudo F. W. Murnau. Lo sorprendente es que Bea está segura de conocer al culpable. Se trata de Quirós, un cineasta medio ocioso que un día recaló en su enorme casa destartalada.
A punto de cumplir treinta y dos años, Beatriz es una mujer poco sociable, una profesora universitaria hastiada y culta hasta lo patológico. La llegada de Quirós acentúa en ella una mirada lúcida e hiperactiva que la condena al desencanto más desquiciado.
Crítica ‘Noche y Océano’
(…) Pero, como he dicho, la trama sobre Murnau, que se desarrolla con una erudición nada desdeñable, funciona como bastidor de una escritura torrencial, irrefrenable, centrífuga, que atrae todos los asuntos que pasan por su órbita, de una prosa bulímica que en un momento la narradora describe como «discurso canceroso» porque prolifera en múltiples direcciones sin orden, enmarañando y ‘enmarranando’ (la palabra es suya) todo cuanto arrastra. Esta errancia discursiva, con algo de síndrome de Diógenes de los datos, es una imagen cabal del modo en que nos movemos en un universo hipersaturado de información. Taranilla ironiza sobre ello y provoca al lector para que él también se lance (a internet) a pescar ciertos datos. Por ejemplo, cuando Bea Silva desiste del juego de buscar qué habían hecho a sus 32 años -por comparar sus logros consigo misma- todos cuantos cita, desde Marx al pintor Robert Delaunay, que es de quien adopta el juego.
En la fragua de ‘Noche y océano’ hay muchos años de empeño y una tupida e irónica urdimbre de ‘links’ culturales en la que brilla la autoconsciencia de la autora y su imperiosa necesidad de ajustar cuentas. Nada personal, más bien generacional, aunque el talento resplandeciente sea solo suyo.
(Domingo Ródenas de Moya. El periódico Extremadura)
‘Noche y océano’ (Fragmento)
Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos al instante en que Quirós (de cara a un enorme ventilador cuyas aspas metían al girar un ruido parecido al de una plaga de grillos hiperhormonados, pero que al menos aliviaba el bochorno de la noche, una humedad imantada que volvía pegajosos los cuerpos y, por encima de todo, las bocas, y contra la que las palabras, una vez dichas, habían de forcejear), poco rato después de aparecer, tomando una cerveza que le ofrecí por cortesía pero que él aceptó de buen grado y enseguida, me habló por primera vez de su proyecto. Había conseguido que un productor se interesase por su idea de hacer una película sobre los meses que Murnau pasó en la Polinesia, filmando Tabú, justo antes de morir. Mientras me lo contaba, la euforia apareció por una de las comisuras de sus labios y descendió, formando un reguerito brillante a un lado de su mentón. Él lo secó con rapidez, creyendo que enjugaba una gota de cerveza. ¿Murnau en la Polinesia? Caray, suena bien, dije mientras levantaba mi vaso, incitándole a un brindis.
También brindé para mis adentros: porque había adivinado lo que vendría después, aunque no me atreviese al momento a confiar en mis augurios, pues a fuerza de darme de bruces contra el suelo he ido entendiendo que nada de lo que yo piense o imagine o escriba o comprenda contendrá jamás una verdad (y ni siquiera una media verdad con funciones simbólicas al modo del Antiguo Testamento) sino que solo fabrico entramados de palabritas tan aparatosas y falsamente divinas como el pan y como la sal. Y aun así brindé conmigo misma, ni alegre ni desdichada, sino con el buen provecho de un cuerpo desahuciado por unos médicos a los que les dice adiós con la manita, hasta la vista, ya no tomaré ni una pastilla más, y es casi casi casi ya una luz proveniente del pasado y piensos compuestos.
Si he de ser franca, en aquel momento yo sobre Murnau no sabía nada aparte de que era un director alemán de la época del cine mudo. Había visto hacía años Nosferatu, Amanecer y para de contar. Las interioridades o las minucias del rodaje de Tabú me traían al fresco. A la mención del viaje a los mares del sur reaccioné con estudiada indiferencia, con un gesto de contención que seguidamente me esforcé por repetir, por intensificar incluso, empeñada en hacer de mí un saco roto en el cual no merece la pena echar nada, en el apéndice inútil que brota del intestino de un demente zampón. ¿Qué pasó entonces para que yo acabase metida de lleno, embebida, en el proyecto de Quirós (convertida en su camarada, enfrascada en los documentos, en el montón de películas y de libros que dejó en la casa)? No vayan a creer que me movió la pura pasión cinéfila. Tampoco sería acertado cifrar mi dedicación en el deseo sexual, y no creo que pueda achacársele todo a los impulsos normales del amor romántico. Lo que ocurrió básicamente fue que se abrió en mí —¿cómo decirlo, aun renunciando a la claridad, al rigor mínimo que hace unos años solía exigirme?— cierto apetito ingenuo al que hubiera sido sensato no obedecer (o: que vi algo moverse por encima de mi sesera y asomé la nariz).
En cuanto a Quirós, de entrada consideré su interés por Murnau como un afecto infantil, de tipo emotivo, quizá porque a él le gustaba contar que su fascinación por el director germano surgió cuando era niño, en las páginas de una enciclopedia que había en casa de sus padres.
****
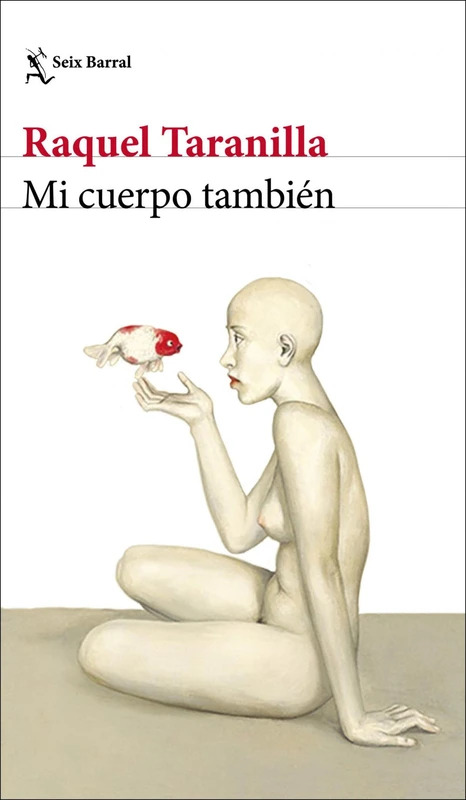
Sinopsis de ‘Mi cuerpo también’
Mi cuerpo también es el relato fascinante de una superviviente por recuperar la historia de su propia enfermedad en la lucha contra el cáncer. A finales de 2008, con veintisiete años, a Raquel Taranilla le fue diagnosticado un cáncer en la sangre. Lo que comenzó siendo un dolor de espalda terminó convertido en un proceso largo y penoso de hospitales, operaciones, informes y medicamentos que culminó en una lenta recuperación. Durante meses, arrastrada por una maquinaria médica que le impedía tomar decisiones, no tuvo la necesidad de escribir sobre su experiencia. Ni siquiera podía reivindicar como suyo aquel cuerpo enfermo cuyo gobierno estaba en mano de otros.
Huyendo deliberadamente del libro-testimonio de una superviviente, de cualquier moraleja o consejo sobre cómo afrontar y superar un cáncer, Mi cuerpo también busca devolver al paciente el poder de narrar su propia historia, más allá del relato oficial que supone la historia clínica, así como darle la potestad de cuestionar la autoridad médica. Escrita con la necesaria distancia que da el paso del tiempo, la presente edición incluye, además, un nuevo epílogo de la autora.
Crítica ‘Mi cuerpo también’
Raquel Taranilla (Barcelona, 1981) ha escrito un texto inteligente, preciso y alejado de un sentimentalismo que provocaría en un curioso y atento lector ese registro que supone rechazar cualquier texto de autoayuda al uso, porque en las páginas de Mi cuerpo también (2015) sobresale un evidente alejamiento de las simplificaciones tanto psicológicas como espirituales que caracterizan a esos textos señalados, eminentemente festivos, o si pensamos en un sentido positivo, educativos. Taranilla va mucho más allá y con una mirada crítica, y eminentemente ensayística va enumerando su conocimiento y cubriendo cuantas trampas le va proporcionando la enfermedad para así devolverle una mirada más analítica que crítica a la cuestión, y ser capaz de construir así un discurso que, para ella, sea lo suficientemente coherente como para desarrollar su teoría, su particular visión, clara y esperanzadora, sobre el “lado de la salud” y “el lado de la enfermedad” que conforman el libro completo. Y, también, de una manera racional y equitativa, las historias de los primeros síntomas, las visitas médicas en ambulatorios y consultas, diagnósticos iniciales y, una vez constatada la enfermedad, todo un largo protocolo detallado tras conocer la verdad e iniciar todo el proceso de extirpación, posterior recuperación, asimilación de todo lo pasado y finalmente, ese azar o seguridad absoluta que lleva a la protagonista del relato a un final esperanzador y feliz.
(Pedro M. Domene. Blog La Tormenta en un vaso)
Mi cuerpo también (fragmento)
§2. En El nacimiento de la clínica, Michel Foucault explica que hay un momento a finales del siglo XVIII, cuando se sitúa el surgimiento de la medicina moderna, en el que la práctica médica cambia porque se transforma la mirada clínica sobre la enfermedad y sobre el cuerpo enfermo. Esa modificación lleva aparejada una mutación en el discurso de la medicina que supone, entre otros cambios, que las descripciones que los médicos realizan de la enfermedad abandonan el «lenguaje de los fantasmas» en favor de un discurso pretendidamente más sólido y objetivo —aunque no por ello, hay que reconocer con el autor, menos metafórico—. Con todo, las imágenes quiméricas, como apunta Foucault, no desaparecen del espacio de la enfermedad: en realidad son arrinconadas, desplazadas al universo del enfermo, y se establecen en «la región de los síntomas subjetivos». Cuando el enfermo relata lo que siente, es cierto, habla de monstruos y de sombras que son refundados por el médico, que los traduce a una variedad discursiva propia. Las pequeñas burbujas metálicas que yo notaba en las palmas de las manos fueron trasladadas al informe clínico en términos de «parestesia», esto es, una sensación anormal en la piel. Esa traducción configuraba una descripción de lo que yo experimentaba comprensible para cualquier médico, pero al mismo tiempo decoloraba mis palabras, aplicaba una rebaja a la calidad de mi dolor.
Lo que yo sentía en la espalda era con certeza un nudo eléctrico que producía descargas que fulminaban todos mis músculos, lo que es decir mucho más que decir «calambre». Ese tipo de experiencias fantásticas forma parte de la vivencia de la enfermedad, pero también del discurso de la medicina, que solo por una reducción elitista puede ser limitado al discurso de sus profesionales. Uno de los valores que se suele atribuir a los tecnicismos es su capacidad de precisión, frente al léxico de uso corriente, que se presenta como vago e inexacto. Basta pasar un rato en un hospital para darse cuenta de la capacidad de los enfermos para describir de forma milimétrica sus dolores y sensaciones a través de figuras fantasmales. Buscar equivalentes en el tecnolecto médico es una misión fracasada de antemano. Existen formas de dolor que son inefables para el discurso consagrado en la ortodoxia médica.
****
«Consumimos libros como consumimos camisetas porque la cultura en realidad se ha convertido en una mercancía más».
(Raquel Taranilla)
“Bea [la protagonista de Noche y Océano] es el producto de ese modo de vida, de esa creencia muy elitista de la cultura que se revela muy incapaz de llevarle a alguna conclusión; ella sabe mucho, pero consume cultura como una persona bulímica”.
(Raquel Taranilla)
“Exhibir el bagaje cultural se había convertido en el modo de crearse una identidad prestigiosa”.
(Raquel Taranilla)
«La cantidad de gente en situación precaria que está trabajando en la universidad es abrumadora. Tenemos una universidad en la que muchos profesores están en situaciones muy difíciles, trabajando mucho y por poco dinero, por pocas compensaciones y por pocas expectativas».
(Raquel Taranilla)
“Mira lo que estamos haciendo: Ver una serie en Netflix se está convirtiendo en una práctica que genera más identidad que cualquier otra práctica. Nos encerramos con Netflix en casa y hemos decidido que los enfermos tienen que estar solos y aislados. Es una solución que, como mínimo, es llamativa: estamos combatiendo el virus mirando Netflix y hemos permitido que nuestros abuelitos se mueran solos”
(Raquel Taranilla)
Raquel Taranilla: «El cáncer te libera de la tiranía de la vida»
Tengo 33 años. Soy de Barcelona y vivo en Doha (Qatar) desde hace un año. Soy licenciada en Derecho y doctora en Filología Hispánica con una tesis sobre el discurso forense. Vivo en pareja, sin hijos. Soy de izquierdas y agnóstica. He sobrevivido a un cáncer: cuento cómo lo viví

‘Mi cuerpo también’
Lo cuenta todo en el libro Mi cuerpo también (Los Libros del Lince), texto de altísima calidad literaria con el que Raquel se arroga el derecho a emitir su propio discurso, que considera tan válido como el discurso de la ciencia médica. Entiende que el discurso medicalizado y el literario son dos tentativas equivalentes de narrar una realidad: la suya leyó el cáncer como un paréntesis engorroso producido por su cuerpo… El libro arranca con el orgasmo de un polvo con el que demostrarse a sí misma que su cuerpo podía reportarle tanto placer como dolor, yuxtapuestos. A partir de eso, sigue un insólito y brillante ejercicio de lucidez sobre el cáncer y el discurso médico.
¿Cuál fue el primer síntoma?
Dolor de espalda. Desde un punto en las cervicales, irradiaba por todo el cuerpo.
¿Qué era?
«Contractura de trapecios», por malas posturas, me diagnosticaron al principio: llevaba casi tres años estudiando, mal sentada, preparando mi tesis doctoral…
¿Sobre…?
Narración y proceso penal: analizo la lingüística forense, el discurso procesal. Licenciada en Derecho y Filología, tenía 27 años…
¿Qué más sentía?
Burbujitas metálicas en las manos…
¿Burbujitas metálicas?
Parestesia, dice el lenguaje médico. Yo reivindico mi discurso personal para contarlo.
¡Para algo es experta en discurso!
Mi tesis ve que la víctima se convierte en objeto del proceso judicial, deja de ser sujeto: ¡como el paciente en el historial médico!
¿Cuál fue su tratamiento médico?
Dos meses de pastillas… sin alivio. No podía alzar los brazos: ¡me quitaba el sujetador cortándolo con tijeras por delante! Acudí a un naturópata… y vio esclerosis. Alarmada, me sometí a una resonancia magnética…
¿Y apareció el tumor?
Entre la cuarta y la sexta vértebra, entre médula espinal y hueso. Lo vi fotografiado en cortes tan bellos como versos de un poema.
Adversa belleza.
¡Sentí alivio! Supe qué me pasaba: un linfocito mal reproducido causó el tumor. Me internaron, me lo extirparon y quedé en silla de ruedas, seis meses de quimioterapia…
¿Cómo se sentía?
Arrasada por dentro, como un tronco quemado. Y tenían que hacérmelo todo: limpiarme, darme de comer… Fui un oncocuerpo.
¿Oncocuerpo?
Calva, piel reseca, delgada, pálida… Una representación angélica, etérea, una imagen que podemos acoger. Y omitimos los aspectos repulsivos, los vómitos, desechos… Por eso el cáncer es una enfermedad protegida.
¿Protegida? ¿Qué quiere decir?
Merece amor incondicional de la sociedad, y el enfermo siente que debe ser modélico.
Claro.
Después de la quimio, vino el doloroso trasplante de médula: «Vale la pena», repetían…
¿Y usted qué pensaba?
Que, para un médico, su éxito es que vivas, simplemente: ve tus analíticas, ¡no te ve a ti!
La ciencia es así, no nos quejemos…
Una eminencia se acercó a mi cama, yo tumbada inmóvil con collarín, llegó rodeado de su corte de discípulos y dijo: «A ver: ¿qué tenemos aquí?». Y le respondió el más listo: «Un linfoma linfoblástico en estadio 2».
Veían un diagnóstico, no una persona.
Es el discurso médico, estás en una especie de cadena de montaje. «¡Eres un milagro!», me diría más adelante otro médico…
Porque usted se recuperó.
Sí, y tuve que revacunarme de todo, y reaprendí a caminar, a moverme, a escribir…
¿A qué atribuye la recuperación?
Fue así, mediante la medicina, y bien pudo ser diferente: da igual morir o vivir.
Mujer…
Así lo veo: el relato problema-esfuerzo-salvación es muy ansiógeno, ve el cáncer como rito de paso, como prueba que superar.
«El cáncer me hizo mejor persona».
Preferimos ese relato, pero ¿por qué no darnos el derecho a retirarnos de la carrera?
Ya, pero no es el discurso canónico.
Que opta por ver el cuerpo como escenario virtuoso, soporte de un hecho patológico del que debo liberarlo. Hay otro discurso…
A ver.
El cáncer salvífico te libera de la vida, esa tiranía plasta, torturadora, insufrible.
Es otro modo de verlo, desde luego.
Yo decidí no contarme que el cáncer está en mi cuerpo, sino que el cáncer es mi cuerpo también.
¿Y qué le aporta este relato suyo?
Veo la vida como sala de espera. Con una puerta al cáncer, a su vez con dos salidas: una a la muerte y otra de vuelta a la sala de espera. La salud es sólo mera presunción.
¿Está usted curada?
Según los oncólogos, sí. Y aquí estoy, de nuevo, pues: ¡en la sala de espera de la vida!
¿Qué ha aprendido de su vivencia?
Que nos agarramos al discurso científico y le atribuimos solidez…, pero es tan tentativo como el discurso literario, ¡igual! Un relato.
¿Qué más?
Te enfadas con tu cuerpo…, desde no sé qué yo superior. Hoy veo que morir tras aquel diagnóstico habría dado un balance positivo a mi vida, unos magníficos 27 años felices. Porque luego vinieron unos añitos…
De muchos padecimientos, ¿no?
Muchísimos: ¡aprendí la infinita capacidad de dolor que puede darme mi cuerpo! Al final, lo cierto es que los protocolos médicos salvaron mi vida, pese a todos sus excesos.
Diga algo a los que tememos al cáncer.
Sólo te diré esto: el miedo es una pérdida de tiempo. ¡Ya vendrá lo que vaya a venir!
¿Y a los que ya tienen un cáncer?
Nada, no les digo nada.
¿Y a sus familiares, a sus amigos?
Que le digan al enfermo: «¿Qué puedo hacer para darte gusto?», ¡y procurarle placeres!
(La Vanguardia. 2015)

Raquel Taranilla
Raquel Taranilla nació en Barcelona en 1981. Licenciada en Derecho y doctora en Filología Hispánica, es profesora de Teoría literaria en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad impartió clases en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Hamad Bin Khalifa. Su trabajo académico versa sobre el análisis del discurso de las instituciones y las administraciones públicas. Ha publicado decenas de artículos y capítulos en revistas y libros de carácter académico, así como el libro La justicia narrante. Un estudio sobre el discurso de los hechos en el proceso penal (Cizur Menor: Aranzadi-Thompson Reuters, 2012) o Sumario 3/94: la historia judicial de Vicente Arlandis (2017). Como autora literaria debuta con el ensayo autobiográfico Mi cuerpo también (2015, Los libros del lince; reeditado en 2021 por Seix Barral) y la novela Noche y océano (Seix Barral. 2020), con la que ganó el premio Biblioteca Breve. En este momento disfruta de una beca en el programa Residencias Literarias de Andalucía del Centro Andaluz de las Letras en el que trabaja en su próximo proyecto “Cumbre en Calipso”.
@r_taranilla
@raqueltaranilla
raqueltaranilla.wordpress.com
Patrocina: